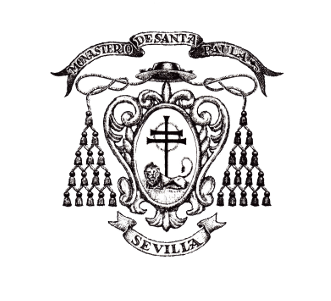12 Dic UN PASEO REAL
El 1 de marzo de 1624, viernes por más señas, hacía su entrada triunfal en Sevilla por la puerta de la Macarena -como era costumbre inveterada- la católica, sacra y real majestad de Felipe “cuarto Rey de las Españas“, tras descansar antes unas horas del ajetreado y lluvioso viaje en el monasterio de San Jerónimo de Buenavista, por entonces lugar idílico a orillas del Guadalquivir, y después de una visita furtiva -de carácter privado dirían otros- la noche anterior a la Catedral y al Real Alcázar.
A eso de las cuatro de la tarde del II viernes de cuaresma en un año bisiesto (otros dicen que a las cinco, siempre hay sus opiniones), bajo el dintel de la puerta concebida ya como gran arco de triunfo abierto en la vieja muralla, el rey juraba, como sus antecesores, guardar y proteger las leyes hispalenses en solemne pleito homenaje. Lástima que entonces no estuviera adosado aún en esos muros el mármol que proclama eso tan bello de “Hija del eterno Padre/ Madre del Verbo Divino/ Esposa Inmaculada del Espíritu Santo/ amor de los amores de Sevilla/ y Esperanza única de todos los mortales”. Esperanza… Macarena, claro.
Cumplido el protocolo, la carroza real flanqueada por el conde-duque de Olivares y el duque del Infantado enfiló la por entonces calle Real, en su tramo de la collación de San Gil, y desembocó poco después en los Cuatro Cantillos (más tarde plaza del Pumarejo), donde tampoco reinaban por entonces las papas aliñás de Casa Camacho ni las cabrillas con sus tropezones de chorizo y taquitos de jamón que bordan en el Bar Umbrete. Tengo que ver si Francisco Martínez Montiño, cocinero mayor de varios reyes de la casa de Austria, entre ellos Felipe IV, cita alguno de estos manjares en su Arte cocina, pastelería, vizcochería y conservería (1611), aunque sí da seguro algunas recetas de caracoles (en potaje, rellenos o en pastel). Caracoles en cuya disputa sobre la primacía de los de un establecimiento u otro de la plaza del Pumarejo (Mariano/Camacho versus Umbrete) no voy a entrar por ser lego en la materia.
Calle arriba, camino de Santa Marina, Felipe IV no pudo admirar el escaparate de ultramarinos de Casa Alonso, con su variada y geométrica ración de latas de conservas ni tampoco la impresionante cúpula de San Luis de los Franceses que aún no se había levantado. Sí se topó en cambio con el hospital de los Santos Cosme y Damián, vulgo de los Inocentes, manicomio de Sevilla, donde a buen seguro habría en la puerta algún acogido de la casa -antepasado del genial e irrepetible “Loco Amaro”, el de los sermones- atado a una cadena pidiendo para el sostenimiento de tan desquiciado lugar. Francisco de Quevedo, que venía con la comitiva, seguro alcanzó a escuchar una historia sobre los dementes, que a buen seguro le sirvió para sus poemas satíricos.
Llegando a San Marcos, con el recuerdo de las primeras moradas conventuales de Sor Ángela de la Cruz, la infancia del cantaor Manuel Vallejo y los anuncios de mejillones junto a la cartelería de la tonadillera Antoñita Jiménez, otra parroquia mudéjar se abría al lucido cortejo que desde sus coches admiraba la ciudad.
Cerca de allí las monjas jerónimas de Santa Paula habían dejado por unos momentos sus quehaceres cotidianos del ora et labora para subir al palomar y desde sus ventanucos intentar divisar el paso de de tan regia cabalgata. Solo el rumor que les llegaba hasta las alturas, junto a la espadaña, denotaba que era un día especial, distinto, pues las campanas de las iglesias del barrio, incluidas las suyas, no cesaban de repicar.
Cuando todo pasó las monjas volvieron, unas al coro, otras a la cocina, pues estaban preparando mermeladas y carne de membrillo. Esas mermeladas artesanales, esa carne de membrillo y esas otras delicias conventuales que nos siguen esperando cada día en la tienda del monasterio ¡No lo olviden!
Álvaro PASTOR TORRES